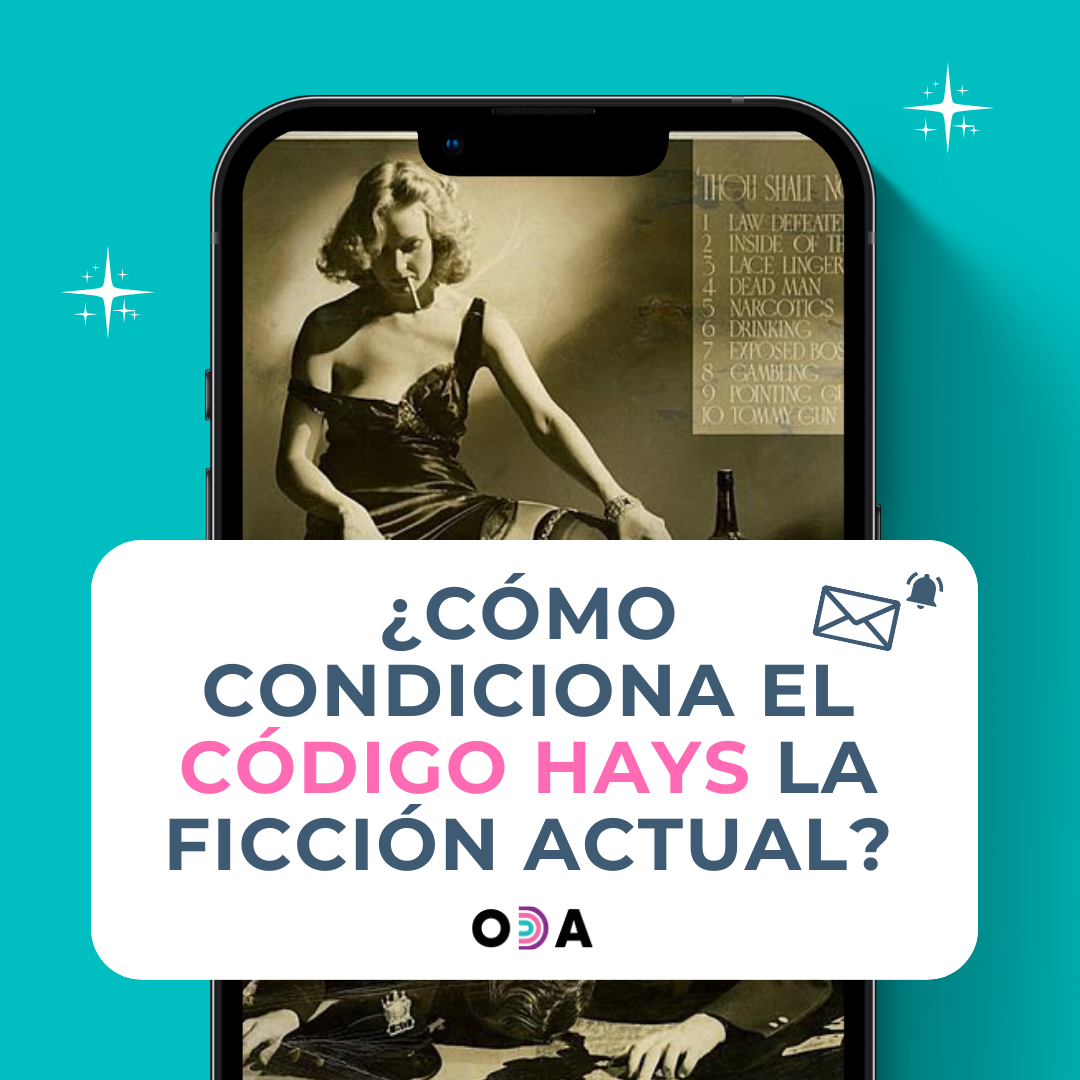Inauguramos con mucha ilusión esta sección, en la que resolveremos dudas frecuentes relacionadas con la representación de la diversidad en el audiovisual. Pero, antes de comenzar, ¡nos presentamos! Somos ODA, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, una non-profit española que lleva seis años estudiando la presencia de personajes LGBTIQA+, racializados, con discapacidad y con corporalidades no hegemónicas en la ficción.
Nuestro objetivo es construir unos medios más justos y responsables, en los que todo el mundo tenga cabida. Por eso, el último jueves de cada mes hablaremos aquí de cuáles son los clichés más frecuentes, de cómo evitar las narrativas estereotípicas, de qué problemas persisten más allá de las tramas y de otras cuestiones relacionadas. Utilizaremos tanto nuestra experiencia analizando como realizando asesorías profesionales para crear estas pequeñas píldoras informativas, que esperamos que te sean de ayuda.
Como introducción, nos parece adecuado empezar nada más y nada menos que por el principio de muchas de las historias que todavía hoy persisten: el código Hays.
El código Hays
En los comienzos de Hollywood son conscientes de algo que da sentido al trabajo que hacemos desde ODA: el poder del audiovisual para crear imaginarios colectivos. Por ello generan el código Hays (nombrado así por la persona que dirigía la PCA, Production Code Administration) como forma de autorregular lo que se debe o no mostrar en pantalla.
- Código Hays, sección primera, II-2: “Las películas afectan los estándares morales de quienes a través de la pantalla captan estas ideas e ideales.”
El código se empieza a aplicar desde 1934 hasta mitad de la década de los 60 y, aunque algunas partes pueden tener sentido:
- Código Hays, aplicaciones particulares, I-2: “Los métodos de los criminales no deberán ser presentados con precisión: Las técnicas del robo, de la perforación de cajas fuertes y el dinamitado de trenes, minas y edificios, no deben ser detalladas.”
Otras, unidas a una visión muy conservadora de lo que tienen que ser la familia, las relaciones, la sexualidad, el género o la identidad en general, modelaron la sociedad desde esos prismas. Las películas conforman así el marco en el que se refleja la sociedad estadounidense, pero también todas aquellas sociedades a las que llega Hollywood.
- Código Hays, sección segunda, I: “Que el mal (evil) no se presente como algo atractivo (en inglés alluring, misteriosamente fascinante, seductor)”.
Pero, ¿qué metemos dentro de lo evil? ¿Qué significa presentarlo como algo atractivo? Esta subjetividad tenía una doble cara: por un lado, daba a la PCA libertad de decidir qué era evil en cada momento y, por otro, provocaba una autocensura para evitar que las películas no fueran calificadas.
Todo lo que consideraban malvado se mostraba como no deseable en pantalla. Frases del código como “toda alusión a [las perversiones sexuales] está prohibida, peor aún si fuese de manera positiva” impusieron que todos los personajes no normativos, como aquellos LGBTIQA+ o no blancos, tuvieran que acabar mal o directamente muertos al final de la producción, como lección para la sociedad.
Consecuencias de la censura
Si miramos cómo influyen esos imaginarios donde lo LGBTIQA+ se usa como forma de representar el mal, comprobamos que tiempo después de la imposición del código Hays, algunos de estos idearios se mantienen. Por ejemplo, en el cine familiar, la codificación como gay o lesbiana solo aparece en personajes de villanos, como Scar de El Rey León o los villanos de James Bond, en películas como Philadelphia o Brokeback Mountain, donde el romance LGBTIQA+ tiene que acabar en tragedia o en películas como El silencio de los corderos, donde el único personaje claramente codificado como queer es el villano.
Por supuesto, esto no significa que estas producciones sean malas, ni tampoco que la representación sea necesariamente negativa. Pero sí es interesante observar cómo todavía se siguen utilizando los personajes LGBTIQA+ desde esta perspectiva heredada del código Hays, que al final limita de forma inconsciente la representación queer en el cine.
Si tienes alguna pregunta que quieres que resolvamos en esta sección, no dudes en escribirnos a comunicacion@oda.org.es con el asunto “Pregunta a ODA”.
Además, estamos a tu disposición para hablar también en privado, ya que ofrecemos asesorías y talleres personalizados sobre diversidad en el audiovisual.